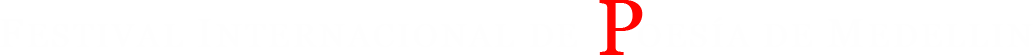Reflexiones sobre la traducción de poesía

Por:
Robin Myers
Traductor:
Ezequiel Zaidenwerg
Un puente en llamas
Especial para Prometeo
Tal vez suene demasiado romántico, pero no puedo pensar en la traducción literaria sin pensar primero en el hecho de tener una relación con dos idiomas, el inglés y el español, en otros ámbitos de la vida –y en el hecho de que esa relación es algo que no siempre vivía. Crecí en Estados Unidos y hablaba puro inglés. Cuando empecé a estudiar español en la prepa, ya había estado un par de veces en México y sabía que quería volver: para mí, aprender otro idioma tenía directamente que ver con un deseo, uno que recuerdo ahora como inexplicablemente intenso, de vivir en un sitio específico. La idea era habitar un idioma para poder plenamente habitar un lugar.
Y ahora que lo estoy haciendo, años después, la práctica de la traducción literaria se me hace una manifestación incluso más concentrada del mismo fenómeno. Parte, según lo siento yo, de un impulso de estar adentro de algo: adentro de dos idiomas (uno, el materno, siendo invariablemente más íntimo, más cercano) y de sus respectivas texturas y sonoridades y tradiciones; adentro del pensamiento de algún escritor en particular, y por lo tanto del mundo teórico y léxico y cultural que aquello habita; adentro de un texto que amas para poder acercarte más a él. Para mí traducir es eso; nace de eso. De leer algo en español que me fascina o me conmueve o me asusta, de querer entender cómo funciona para provocarme lo que me haya provocado, y de llevarlo al inglés para estar tan cerca como pueda de ello: para reproducir ese vínculo en mi propio idioma. Cuando pienso en cómo ocurre ese proceso para mí, cuando pienso en el raíz, en el deseo más básico de hacerlo, recuerdo algo que hacía en la adolescencia, ya habiendo cursado algunos semestres de español: en la noche, cuando ya no toleraba hacer tarea, bajaba al sótano de la casa con un libro de Neruda en versión bilingüe y me leía sus sonetos en voz alta, primero en español y luego en inglés. Repito la idea: quería habitarlos ambos. Y quería entender lo que pasaba en la traducción para hacer que se sintiera tanto distinto habitar cada uno por separado.
Hasta la fecha, hay zonas brumosas para mí, obstáculos que surgen tanto al hablar otro idioma como vivir en otra cultura, conflictos que me resultan difíciles de resolver. Uno de los más complejos es el humor, siempre. A pesar de sentirme ya bastante familiarizada con cierto rango de registros en el español mexicano, y con cierto lenguaje que se utiliza dentro de ese rango –y incluye el humor, claro, los juegos de palabras, los dichos, el albur–, todavía me pasa, y seguramente me pasará siempre, que me pierdo en ciertos contextos de “juego”, digamos, contextos en los que un grupo de personas (¡siempre es más difícil en grupo!) van improvisando una dinámica juguetona o burlona. Ahí entran capas y capas de sentido: coloquialismos en general, chilanguismos en particular, el trasfondo político y social, referencias culturales que no necesariamente me sé, distorsiones léxicas que para entenderlas uno tendrá que primero entender todas las cosas que se vayan amalgamando o torciendo o injertando sobre otras cosas, y así hasta el infinito. Cada vez más el humor se me hace la última frontera, el terreno más desafiante al aprender un idioma –y la cultura de ese idioma – y luego al pasar toda la vida cotidiana inmersa en él.
Y bueno, hay otros terrenos igual de complejos aunque sea de otra manera: cuando me enojo, por ejemplo, me siento absolutamente inepta en español; siento que mis palabras (¡como si fueran mías!) se me huyen. Cuando estoy muy cansada también: tropiezo total. Esos momentos, y sus sensación de andar pataleando en un charco como una niña que no sabe expresar lo que quiere, me recuerda siempre que hablar dos idiomas significa la traducción constante de la personalidad propia. Y así como ocurre con la traducción de un poema o cualquier texto, la versión traducida de uno termina siendo distinta. Sé que soy más sarcástica en inglés y más directa; siento un poco más afilados los bordes del habla. Y me gusta la sensación de volver a eso después de mucho tiempo sin sentirlo.
Durante un tiempo mi noción de la traducción como disciplina seguía siendo bastante “poética”, en el sentido peyorativo de la palabra. Ningún arte puede ser plenamente una labor de amor; el amor verdadero también implica aburrirse. Exige la aplicación de herramientas técnicas (muy poco pasionales, las herramientas técnicas) y su práctica más o menos infinita. Pensé que el acto de traducir poesía me iba a ser intuitivo porque mi fascinación por la poesía misma lo era.
Heme entonces en 2008 en el taller de traducción de Ezequiel Zaidenwerg, poeta y traductor argentino. Quedé espantada –y así duré tres meses– cuando empezó la primera sesión con un repaso de la tradición métrica en la poesía latinoamericana. La primera cosa que aprendí de él fue la palabra endecasílabo, lo cual me pareció de un aburrimiento que se acercaba a la irrelevancia. Pero con el tiempo, mi resistencia se fue diluyendo y mi curiosidad se aumentaba. El primer poeta con el que sentí una conexión al traducirlo fue Federico García Lorca, luego Gonzalo Rojas. Cuando llegué a Luis Cernuda, ya me estaba obsesionando. Y había empezado a sospechar que respetar algún patrón formal, estructural –buscando hacerle justicia, en otras palabras, a las consideraciones y convicciones formales que caractericen el poema mismo–, me podía resultar liberador en lugar de asfixiante. Así, traduciendo, uno tiene que pensar rigorosamente toda decisión léxica y semántica; se enfrenta, una vez tras otra, con la realidad del poema como un todo, un objeto íntegro, hecho de pequeños componentes formales, afectivos, sonoros, que trabajan en conjunto para hacerle lo que es.
El traductor deja que el poema se le revele para después poder reconfigurarlo –alejarse del lenguaje original para acercarse a otro, guiado por el primero, independiente de él. Esto es una intensificación, una transfiguración hacia un fin distinto, de lo que hacemos al escribir un poema o al leer uno. A fin de cuentas, una traducción es simplemente una lectura íntima, tal vez de las más íntimas posibles. Traducir un poema que amas es vivir en voz alta la afinidad que siente el lector con lo leído. Te lo pones como si fuera una piel que te queda casi como la tuya pero que no lo es.
Hace poco, traduciendo un libro del poeta argentino Alejandro Crotto, pensaba mucho en una idea tal vez vergonzosamente obvia: los idiomas son distintos y logran cosas distintas. La gente habla hasta la nausea sobre “lo que se pierde en la traducción”, una noción que claramente tiene que ver con el hecho de que las lenguas en sí operan a través de sonoridades y estructuras léxicas dispares. Efectivamente, traducir es quedarse continuamente expuesto a las esplendores y las limitaciones de dos idiomas diferentes, sacando el mayor provecho de ambos en la lengua meta, manteniendo una profunda consciencia de ambos en la lengua de origen.
En la traducción de poesía, las diferencias surgen de maneras particularmente concretas. En el caso del inglés y del español, un texto dado en español suele ser más largo: el español es un idioma principalmente polisilábico y el inglés monosilábico; la sintaxis castellana suele extenderse más. ¿Qué pasa, entonces, a la hora de traducir al inglés un soneto, cuya unidad métrica es el pentámetro yámbico (con cinco acentos por verso)? Muchas veces, por su naturaleza silábica y sintáctica, una traducción al inglés puede completar una idea o una imagen usando menos palabras y palabras más cortas que el verso original en español –muchas veces dejando corto el verso mismo. Entonces, si uno quiere respetar los requisitos formales del soneto –la cantidad de sílabas y acentos en cada verso, por ejemplo–, tiene que decidir cómo cumplir con esos requisitos, cómo compensar, cómo llenar los versos sin desviarse o tomar demasiadas libertades. Y decir también cuáles libertades quiere tomar.
Otro ejemplo: hace un par de años estuve traduciendo el libro El paisaje interior de la poeta argentina Mirta Rosenberg, y me tocó otra serie de decisiones formales como las que siguen surgiendo con la poesía de Crotto: el libro contiene una sextina, para dar un ejemplo –una forma densa y difícil, pero compuesta en el poema de Rosenberg de un lenguaje impresionantemente sencillo, directo, poco ornamentado. Yo tomé la decisión de sí reproducir la sextina en inglés, pero por varias razones –entre ellas mis propias tendencias y manías y también los retos al cumplir con las reglas silábicas y estructurales de la forma– mi versión sale mucho más barroca, más formal. La traducción tiene otro tono; todo pasa en un registro completamente distinto, y eso me preocupa. No creo que esas diferencias, esas capas agregadas, ya sea de textura sonora o de sentido o de otra cosa, sean necesariamente malas. Pero si te ponen a cuestionar siempre lo que hayas hecho y por qué.
Son cuestiones a veces exasperantemente específicas –impuestas no sólo por las condiciones que caractericen alguna forma poética, sino también por la realidad de cada idioma y lo que pueda lograr y cómo. La sonoridad del inglés nunca va a poder replicar la del español, ni viceversa, y qué maravilla que no. Su textura es otra. Sus vocales vienen de otro lado. Los lamentos, los regaños, las exclamaciones se impulsan a través de otro músculo. Me golpeo el dedo del pie: qué distinto es el Ay! en español que el Ouch! en inglés.
Quisiera hacer unos comentarios más sobre mi experiencia traduciendo la obra de Alejandro Crotto, el poeta argentino que mencioné hace poco. Su segundo libro, Chesterton, incluye varias formas poéticas –el soneto, la lira, etc.– o que aparecen en su formato “puro”, por así decirlo, o que han sido técnicamente intervenidas, modificadas, escondidas, hasta fundidas con otras formas…y incluso los poemas que no adhieren a ninguna forma tradicional están escritos en métrica. Traduciéndolos (o intentando traducirlos), he pensado mucho en qué tanto Crotto tiene que haber absorto de su propia tradición poética –de la historia del soneto, por ejemplo, en la poesía iberoamericana– para internalizar sus reglas y a su vezromperlas, o volverlas a inventar. Eso es invariablemente un obstáculo enorme para mí como traductora: no sólo que no vengo de la misma tradición, sino también que no sé lo que él sabe de ella, no he leído todo lo que él ha leído, etc. Y luego me pongo a pensar en la “tradición” de la que sí vengo yo como estadounidense o como angloparlante, y me doy cuenta de que tampoco ando por la vida pensando en ella todo el tiempo, ni me siento plenamente consciente de las corrientes formales o culturales que lleve yo en mi sangre como persona que habla y lee y escribe en cierto idioma, aunque necesariamente estén allí.
Para ir concluyendo, quiero compartirles unas ideas sobre la traducción que, a su vez, me han compartido otros traductores, ideas que me conmueven y que me ayudan siempre a pensar y mejor entender este extraño oficio.
La primera. En la prepa asistí a un festival de poesía y escuché leer a Robert Bly, poeta y traductor estadounidense. Alguien en el público le preguntó por la diferencia, según él, entre escribir poesía propia y traducir la de otros escritores. Sonrió. Escribir es caminar solo, de noche, por el acotamiento de una carretera no iluminada, dijo. –Y traducir es bailar desnudo sobre la línea amarilla.
La segunda. Un traductor que conozco, un amigo escocés, una vez me dijo que le gusta la traducción porque tiene algo intrínsecamente “zen”; si lo haces bien, te esfumas. Es decir, a la gente se olvida de que estás ahí atrás, se olvida de estar leyendo algo traducido.
Y la última, y con ésta concluyo:
Hay quienes hablan de la traducción como si fuera una experiencia fundamentalmente unificadora: cruzar un puente. Y hay quienes que la describen como si fuera un acto de violencia: un daño que se le hace inevitable e irrevocablemente al texto original. Me frustran ambas posturas porque ambas tienen algo de verdad y ninguna es suficiente.
Una vez le escuché al poeta y traductor Francisco Segovia proponer otra metáfora que me gusta más: cruzas el puente y se incendia detrás de ti. ¿Por qué preocuparnos tanto por los ideales de crear sin violencia o de ejercer violencia sin creación cuando la creación y la violencia tan enfáticamente quieren estar juntas?
(¿Y a poco no toda comunicación escrita –toda comunicación, diría yo– es un baile torpe con otro cuerpo que nunca alcanzaremos a abrazar?)

Robin Myers nació en Nueva York, Estados Unidos, en 1987. Vive desde el 2011 en la Ciudad de México, donde trabaja como traductora independiente y escribe poesía. Varios poemas suyos han sido traducidos al español y publicados en las revistas Letras Libres, Tierra Adentro, Laberinto (suplemento cultural del diario Milenio), Revista Metrópolis, México Kafkiano, Transtierros y Ventizca. Otros de sus poemas en lengua inglesa han salido en revistas estadounidenses e internacionales.
Ha traducido y publicado a diversos escritores de español a inglés, tanto poetas como narradores; entre ellos se encuentran Antonio Gamoneda, Juan Gelman, Tedi López Mills, Eduardo Espina, Israel Centeno, Álvaro Bisama, Félix Bruzzone, Ezequiel Zaidenwerg y Alejandro Crotto. Fue becaria de la American Literary Translators Association (ALTA) en 2009 y de la Banff Literary Translation Centre (BILTC) para realizar una residencia artística en junio de 2014.
Como poeta ha sido invitada a varios encuentros literarios en México como son el Encuentro de Poetas del Mundo Latino, en Aguascalientes; el Encuentro Internacional de Escritores “Literatura en el Bravo”, en Ciudad Juárez; la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y el Festival Verbo, en México DF.
Poemas 25° FIPMed
Publicado el 18 de mayo de 2015